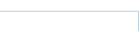Ruido de fondo
Pura Duart
Professora de Sociologia. Universitat de València
El Carme, como otros centros urbanos, se ha degradado por el abandono de las autoridades y por la escalada de agresividad que agita la convivencia en todas las ciudades de los países del llamado “primer” mundo.
Cuando la agresividad social aumenta sin encontrar salida puede desatarse un proceso catártico que descarga la violencia: la búsqueda y ejecución de algún chivo expiatorio. La ofrenda de una víctima sacralizada, de un miembro de la comunidad elevado al rango de Rey o Mesías, permitía a los gobiernos de las sociedades teocráticas regular la violencia interna. Desde tiempos de la Revolución Francesa, gracias a análisis como los de Montesquieu, la mayoría de los políticos profesionales conoce este atávico mecanismo, y lo provoca o lo usa en su provecho.
Algunos vecinos de El Carme han desplegado en sus ventanas y balcones leyendas contra el exceso de ruido, del que hacen responsables a los bares, y han recurrido a la mediación de la alcaldesa para que ponga orden. En mi opinión, acusándose unos a otros del malestar que sienten, los habitantes de El Carme ofrecen en bandeja el sacrificio de su propia fuerza a mayor gloria de la política oficial.
Muchas causas podrían ser enumeradas para explicar el origen del creciente y profundo disgusto de los pobladores de las metrópolis, en especial los de algunos de sus barrios. Tratemos de airear una de las que me parecen más flagrantes: la proliferación de los problemas que produce el tráfico rodado.
Veamos un caso ejemplar, el de la Plaza de la Santa Cruz. Reformada hace pocos años hasta trasformarla en poco menos que un altar, con magnífica piedra, metal y mobiliario escultórico, hoy parece un callejón por el que apenas se puede caminar sorteando la masa compacta de vehículos que lo cubren. Se ha convertido en un entorno envejecido y sucio que invita a cualquier cosa menos a su disfrute. Mientras los preocupados vecinos se enfrentan entre sí por conservar una forma de vida más parsimoniosa y tranquila, sus representantes, con mejor o peor intención, derrochan el dinero de todos en materiales “nobles” para el bienestar de unos cuantos automóviles.
Si preguntamos a nuestros conciudadanos qué les ocasiona más sufrimiento cotidiano, muchos de ellos responden que son los coches. Pero lo dicen susurrando, como se hace una confesión impúdica. Los coches son un problema para los accidentados, claro, y para los que ni siquiera conducen (aún sobreviven algunos peatones y ciclistas); pero también lo son para los que los conducen, que han de atenderlos, comprarles garajes y pagar sus seguros, multas, estacionamientos y percances, y han de acarrear sus papeles, sus llaves, sus radiocassettes y ¡buscarles aparcamiento!; y, cómo no, para los obligados a utilizarlos como herramienta de trabajo (cuyas rodillas, columnas y demás huesos de cuerpo y mente enferman sin remedio). Los coches son un problema para todo el mundo, como en el pasado lo era cumplir con determinados ritos y en nuestro siglo lo es “celebrar” la Navidad según El Corte Inglés, aunque se comente poco y sólo en confianza. Los automóviles son una molestia clandestina, asumida con resignación culpable.
El automóvil es un agente de totalización. El sistema de comunicaciones basado en el uso del transporte privado está generando una creciente entropía (desorden destructor) en el medio natural y en la vida social. Sobrepasado cierto límite, la energía empleada para construir y mover el enorme entramado de la circulación está agotando algunos recursos no renovables, como los combustibles fósiles. La destrucción de esos recursos tiene consecuencias para todos los seres, incluidos los humanos. Los desechos son respirados por todo el planeta y muchos de los conflictos sociales más sangrientos provienen o se agudizan por la posesión y administración de energías cada vez más escasas.
En el nivel macrosocial determina buena parte de las comunicaciones. La red por la que ruedan los vehículos permite determinado tipo de circulación, el transporte de mercancías y sujetos, sobre todo allí donde son apreciados, es decir, donde tienen un precio. Pero impide o dificulta otro tipo de contacto. Es bien sabido que las vías que unen algunas localidades aíslan o separan otras, y que a mayor número de automóviles circulando por las calles menor interacción entre vecinos.
En el nivel microsocial la lógica automovilística se expande epidémicamente. Muchos jóvenes de los países hiperdesarrollados han hecho del vehículo privado su casa y su ley. Hacerse mayor consiste en conducir un coche propio, es signo de pertenencia al mundo adulto, cuando los accidentes de circulación son la causa más frecuente de muerte entre los varones más jóvenes. Morir al volante o quedar marcado por las heridas del tráfico (mucho más en onda que las producidas de otro modo) es su horizonte, lo sepan o no. La fascinación por la velocidad y el poderío que el coche encarna orienta la forma de gozar, dirigiéndola hacia la muerte, hacia lo tanático, como muestra Crash, una película de culto entre la juventud conductora. Quienes ya no esperan conseguir un lugar en el sol combatiendo en justas y torneos, quienes no pueden aspirar a ser reconocidos gracias a su diligencia y antigüedad en la empresa, como los ciudadanos de antes, se identifican con los objetos que poseen, guerrean consumiendo y consumiéndose.
Uno de los más lúcidos analistas de la lógica que rige el mantenimiento de los privilegios, el sociólogo francés Pierre Bourdieu, decía que, cuando visitaba la plaza de L¹étoile, en el centro de París, le asombraba la perfección con que siempre fluía el océano del tráfico. Considerando que la probabilidad de colisión entre móviles que se desplazan por un mismo espacio aumenta con el número y la velocidad de los objetos circulantes, Bourdieu nos invitaba a preguntarnos cuánta disciplina era necesaria para que no se produjesen continuas catástrofes. Hace unos años sería impensable presenciar una hazaña semejante, salvo en las paradas militares. Los ciudadanos hemos sido liberados de la manu militari para ser sometidos por la manu traficari.
Que los habitantes de las ciudades tienen sus razones para estar incómodos es indudable. Que es imprescindible discutir acerca de los malestares, y que quienes tienen el poder de hacerlo sólo preguntan lo que les conviene, también. La procesión siempre va por dentro y, si no se airea, explota a veces por donde hay alguna grieta, como hacen los volcanes. La barahúnda circulante nos agrieta, nos separa encerrándonos en receptáculos que ahogan nuestras voces. Acuerdo viene de cor , que en latín significa corazón. Ponerse de acuerdo significa acoplar los latidos del corazón a los del corazón del otro. Ponernos de acuerdo nos hace fuertes. Hablemos de las dis- cor -dias que nos enfrentan. Hablemos de los coches. De los totalitarismos está prohibido hablar, por eso es imposible y necesario, como todo lo importante.
Además, el coche es un artilugio de lo menos ingenioso. ¿Cómo llamarían ustedes a un invento que consiste en desplazar a un ser humano mediante su ubicación en una máquina que pesa varios cientos de kilos más? De todo, menos ingenioso ¿no?
 Comentaris dels lectors sobre l'article
Comentaris dels lectors sobre l'article
Els lectors encara no han opinat sobre aquest article.
 Comenta aquest article
Comenta aquest articleYou do see an image?? You're using the default session backend!
Image couldn't be created. Backend is not set, start session or use setBackendPath(STRING $path).
No backend configured, could not parse image...