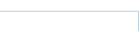Las ciudades del mercado
José Albelda
Professor Universitat Politècnica de València
"Uno de los reproches que se le hacen con frecuencia a las ciudades nuevas, surgidas de proyectos de urbanización a la vez tecnicistas y voluntaristas, es el de no ofrecer el equivalente de esos lugares animados producidos por una historia más antigua y más lenta, donde los itinerarios individuales se cruzan y se mezclan, donde se intercambian palabras y se olvida por un instante la soledad: el atrio de la iglesia, la puerta del ayuntamiento, el mostrador del café, la puerta de la panadería (...)". Marc Augé (Los no lugares. Espacios del anonimato).Si Félix de Azúa eligió como título ³La invención de Caín² para nombrar su hermoso libro sobre ciudades, ¿cómo podríamos calificar a las nuevas ciudades del mercado? Esos no-lugares donde se expresa, concentrado en un territorio breve, el verdadero sentido de la vida en las sociedades de consumo. Como vientres en crecimiento, siguiendo con otra metáfora de Azúa, desde hace algunos años estamos asistiendo a la multiplicación de grandes superficies comerciales en zonas del extrarradio de las urbes. En Valencia contamos con los centros comerciales Gran Turia, El Saler y, algo más alejados, El Osito, Bonaire, Heron City y Kinépolis. También Xátiva se apunta, desde la iniciativa municipal, a construir su propia ciudad del mercado; antes, dice su alcalde, de que otros se les adelanten.
El antiguo invento de los hipermercados de periferia -precedidos a su vez por las cadenas de supermercados urbanos que restaron protagonismo a los viejos mercados de barrio-, ha ido evolucionando hacia un todo orgánico sin fisuras que, imitando el modelo del ³mall² norteamericano, logra acrisolar ocio y consumo en una misma oferta. Aquí comprar ya no es un trabajo, sino una actividad placentera a la que se dedican largas horas de nuestro escaso tiempo libre.
El centro comercial es un producto muy perfeccionado: en su meditado ecosistema no hay fuga posible, no hay distracción que no suponga tentación de consumo, no hay paseo gratuito que no invite a la compra. En su seno las personas ya no son ciudadanos sino consumidores, seres definidos por su objeto último: la compra como garantía de normalización social. En el centro comercial, concebido las más de las veces como un contenedor cerrado al territorio y replegado sobre sus mercaderías, la mirada no dispone de la tregua necesaria para la contemplación de las nubes entre escaparate y escaparate. La atención se encuentra constantemente dirigida hacia lo que se va a adquirir o se entretiene revisando todo aquello a lo que no alcanzan nuestros bolsillos. Quizá el gran número de confiterías, heladerías y bollerías en general con que uno se topa sirva precisamente para ahogar en dulce tanta pulsión que no siempre puede ser satisfecha. Pero en las ciudades del mercado, como apuntaba Kevin Smith en su comedia ³Mall rats², el paseante que no compra resulta sospechoso; no es, de ningún modo, un consumidor respetable.
Sin embargo no debemos caer en la fácil demonización de estos boyantes paraísos del consumo. Ni pensemos que las críticas pueden generalizarse. A pesar de inconvenientes como el impacto en el territorio -el centro comercial El Saler, por ejemplo, destruyó un zona de hermosa huerta cercana a Monteolivete, por la que yo paseaba hace años-, o el indiscutible gregarismo al que se ve sometido el adicto a las grandes superficies, debemos aceptar que el modelo funciona a las mil maravillas. La gente acude feliz al centro comercial, educada ya en las bondades de la sociedad de consumo. Reconozcamos pues -por más que nos cueste a algunos- que la pérdida de identidad o la ausencia de un locus diferenciado y característico de nuestra tradición cultural no son, hoy por hoy, aspectos que resulten especialmente lesivos para el ciudadano medio. El desgaste energético que conllevan las labores finisemanales del consumo concentrado parece, por el contrario, desempeñar una función liberadora, extática incluso: la realización máxima de los individuos de las sociedades del progreso. Ocio en familia y acarreo colectivo de mercancías que irán colmatando, poco a poco, nuestros hogares.
Resultaría muy inocente pensar que este imparable desarrollo de centros comerciales no modifica la estructura de la ciudad. Lo hace, y mucho. El modelo de consumo concentrado en zonas del extrarradio no sólo es energéticamente ineficiente -pues depende casi exclusivamente del coche privado como medio de transporte de las personas y de los montones de paquetes-, sino que contribuye a desvertebrar la ciudad y a apagar la vida comercial de los barrios. En el extremo opuesto, la idea de una ciudad sostenible y grata de habitar pasa por la revitalización de pequeños núcleos urbanos en donde los ciudadanos puedan obtener casi todo lo que necesitan para su vida cotidana sin depender de vehículos o gracias al transporte público. Así, vivir la ciudad supone poder comprar, callejear y disfrutar de lugares de ocio y de encuentro en un entorno abierto y poroso. Una ciudad que desearíamos ver cambiar poco a poco, al ritmo de nuestros propios ciclos vitales, en la que podamos seguir reconociendo los lugares que han sido partícipes de nuestra historia, aquellos lugares imprescindibles que arropan nuestra identidad. Pero esta idea de una ciudad diversa en la que influye el libre albedrío de sus habitantes, no interesa en absoluto a la férrea sociedad del mercado. Demasiada autonomía, demasiada distracción ociosa del paseante que todavía osa disfrutar de una tarde completa en la terraza de una cafetería, consumiendo un modesto cortado y contemplando simplemente la vida al pasar.
 Comentaris dels lectors sobre l'article
Comentaris dels lectors sobre l'article
Els lectors encara no han opinat sobre aquest article.
 Comenta aquest article
Comenta aquest article
The backend path is not writable for the webserver: /mnt/disc100GB/webs/territoricritic.org/sti_tmp
You do see an image?? You're using the default session backend!
Image couldn't be created. Backend is not set, start session or use setBackendPath(STRING $path).
No backend configured, could not parse image...
You do see an image?? You're using the default session backend!
Image couldn't be created. Backend is not set, start session or use setBackendPath(STRING $path).
No backend configured, could not parse image...
Webmaster: Pere Pasqual Pérez